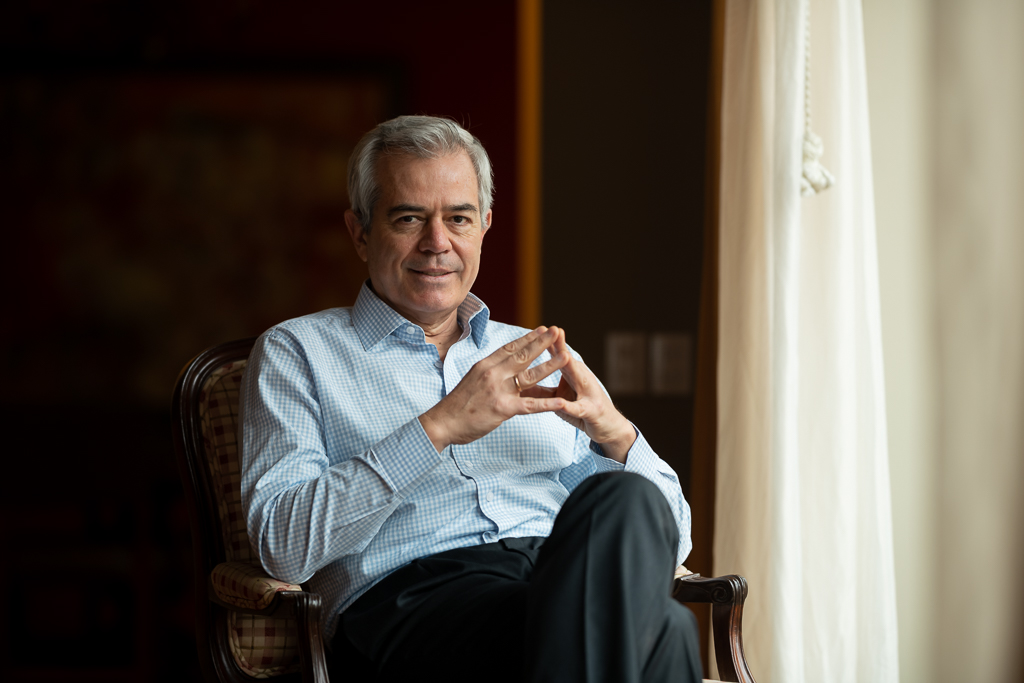El mercado laboral peruano enfrenta limitaciones estructurales que impiden su adecuado funcionamiento. No logra generar empleos productivos, protegidos ni genera una adecuada asignación del talento de los trabajadores. Este diagnóstico no es nuevo, pero los datos recientes muestran que los problemas se han agudizado y que su resolución requiere de políticas públicas más informadas y colaborativas.
1. Ineficiencia: un mercado que no acumula productividad
El marco laboral peruano sigue siendo uno de los más rígidos de América Latina. Con la presencia de políticas que incrementan la rigidez laboral —como la posibilidad de reposición ante despido y un salario mínimo elevado en relación con el salario medio—, el Perú se ubica entre los países con menores niveles de flexibilidad en prácticas de contratación y políticas salariales de la región. Esta rigidez normativa ha llevado a que las empresas recurran de manera extendida a contratos temporales y a la informalidad, reduciendo los incentivos para la inversión en capital humano y la estabilidad laboral.
Los efectos son evidentes: cerca del 70% de los trabajadores peruanos se desempeña en condiciones de informalidad y el 64% de los empleados formales tienen contratos temporales. La alta rotación que caracteriza al mercado laboral genera trayectorias inestables de ingresos y limita la acumulación de experiencia y productividad.

La productividad laboral —medida como producción por hora trabajada— sigue siendo muy baja en comparación con otros países de la región y muestra grandes brechas entre empresas grandes y pequeñas. Esta heterogeneidad refleja la escasa transferencia de conocimientos y la limitada capacidad de las empresas de menor tamaño para adoptar tecnología o mejorar procesos. Sin un entorno que premie la inversión en personas y en innovación, el país difícilmente podrá sostener un crecimiento inclusivo.
2. Baja empleabilidad: la desconexión entre educación y trabajo
El segundo gran problema del mercado laboral peruano es la baja empleabilidad. Si bien la educación superior continúa siendo un determinante importante de los ingresos, su retorno varía significativamente según la calidad de la institución. Un título universitario ya no garantiza una mejora salarial suficiente para compensar el costo de los estudios, especialmente en programas con baja demanda laboral o en instituciones de menor calidad educativa.
Detrás de este fenómeno hay un déficit de información. Miles de jóvenes eligen carreras sin conocer sus perspectivas de empleo ni las remuneraciones promedio de sus egresados. Carreras como ciencias de la computación son actualmente de las mejores remuneradas, pero tienen el menor número de postulantes. Esto refleja una descoordinación entre el sistema educativo y las necesidades del sector productivo.

La consecuencia es un alto nivel de subempleo profesional. Casi el 50% de los egresados universitarios peruanos trabaja en puestos que no requieren estudios superiores, mientras que nueve de cada diez empresas señalan dificultades para encontrar mano de obra calificada, particularmente en áreas vinculadas a tecnología e innovación. En otras palabras, el país forma profesionales que el mercado no demanda, y el mercado demanda profesionales que el sistema educativo no está formando.
3. Desprotección ante riesgos: brechas en pensiones y salud
El tercer eje del diagnóstico es la limitada cobertura de los sistemas de protección social al sector formal. Solo los formales aportan a un sistema de pensiones y cuentan con algún seguro de salud.

Así, los trabajadores informales carecen de acceso a los beneficios sociales que ofrecen las empresas formales y los programas públicos aún no logran cubrirlos de manera efectiva. Esta exclusión también se traduce en vulnerabilidad frente a choques económicos: en 2023, cerca de uno de cada cinco trabajadores informales cayó en pobreza ante la pérdida de empleo o la reducción de ingresos.
¿Qué se puede hacer hoy?
Resolver estos tres desafíos —ineficiencia, baja empleabilidad y desprotección— exige una agenda de políticas públicas coordinada. APOYO Consultoría plantea varias líneas de acción:
- Mejorar la información disponible para los jóvenes: actualizar y fortalecer la plataforma MiCarrera, integrando datos recientes sobre salarios, costos y duración de programas, así como información de universidades, institutos y bootcamps.
- Ampliar el acceso a educación superior de calidad: crear un mecanismo de becas por impuestos a través de PRONABEC, que permita a las empresas destinar parte de su Impuesto a la Renta al financiamiento de becas en áreas prioritarias.
- Formar talento digital: reenfocar la Mesa Ejecutiva de Innovación hacia la formación tecnológica, manteniendo la participación del MEF, el MINEDU, las empresas y las instituciones educativas.
- Facilitar el financiamiento educativo: otorgar garantías público-privadas para créditos estudiantiles, replicando esquemas como el programa Impulso MyPerú.
- Promover la formación dual: permitir que los jóvenes combinen estudios con experiencia laboral en empresas, otorgando incentivos tributarios a quienes participen.
- Incentivar la contratación de jóvenes: promover convenios de aprendizaje que faciliten la inserción de personas entre 18 y 25 años en empleos remunerados con capacitación en el puesto.
Hacia un mercado laboral más moderno e inclusivo
La experiencia internacional demuestra que los países que logran mercados laborales eficientes, inclusivos y protectores son aquellos que alinean sus políticas de empleo, educación y protección social con una visión común de desarrollo. En el Perú, avanzar en esa dirección requiere decisiones políticas valientes y coordinación público-privada.
Aprovechar el potencial de la fuerza laboral peruana —particularmente de sus jóvenes— es clave para sostener el crecimiento económico en los próximos años. De lo contrario, el país seguirá atrapado en un círculo de baja productividad, informalidad y desigualdad.